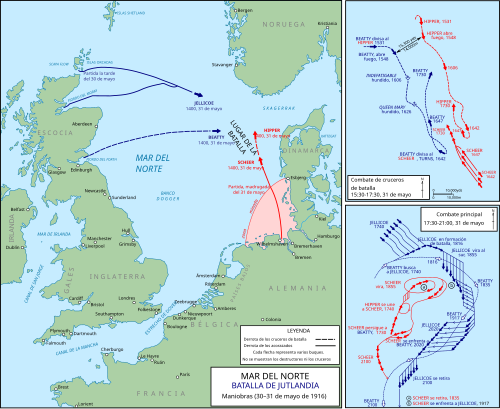Cuento ficcional “La revancha”
Literatura
“Ruido de sensores. Bocina metálica. Parecen los sonidos que hacen las focas, los pingüinos o los delfines, imagina el viejo Salas mientras camina con su equipo detector de metales y sus auriculares cerca de la orilla. Va recorriendo la segunda canaleta, otros hombres rastrean cerca suyo. Empieza a sentir mucho calor bajo los pantalones de neoprene.
-Hay que estar bajo el rayo del sol -le comenta a uno de los buscadores. No recuerda el nombre pero lo ha visto otras veces. Le hace acordar un poco a su hijo Miguel…
-Sí, el sol pega fuerte en el río -le responde el desconocido.
Ahora Salas se concentra, escucha, trata de rastrear el sonido robótico en sus audífonos. Las membranas del sensor se excitan frente a la presencia invisible del metal.
Se detiene un momento a mirar lo que fue encontrando. Anillos de fantasía, tuercas, moneditas carcomidas por el tiempo, cosas viejas que ya nadie extraña.
-¿Sabe a qué hora es la bajante, don? -le pregunta uno de los pibes jóvenes del grupo.
-¿La bajante? A eso de las diez de la noche.
Sigue caminando, cruza a la tercera canaleta. El agua está tranquila, en el horizonte se ve la fila de buques esperando a cargar gasoil en el puerto.
La sombra del viejo se recorta sobre el agua marrón pálida. Con el otro brazo lleva la pala cilíndrica y va removiendo la arena. El viento del río cansa, piensa. El plato metálico del detector es pesado también.
De pronto el sonido se vuelve frenético. Debe ser una lata chica, como las de pintura de un litro. Está cubierta de arena, barro y juncos. Se siente exhausto, basta por hoy, lo último. Distraído, arroja el masacote en la red flotante y vuelve a la costa.
Todos los que usan el detector sueñan con encontrar oro. El viejo y todos los buscadores saben que es pura ilusión, nunca se saca nada que realmente valga la pena. Pero son como niños, y a los niños les gusta que les cuenten historias. Hay historias de gente que sacó cosas de valor, un anillo de oro macizo, un cuchillo de plata y así, pero los afortunados siempre viven en otro lado, más arriba o más abajo del río, en otro provincia, en otro país. En otro mundo. Y lo que mueve al mundo es el oro, siempre fue y será así, filosofa el viejo.
Cuando cae la tarde los detectores se reúnen y van poniendo sus hallazgos en las redes, sobre la arena opaca y tersa de la costa. De pronto Alfredo se da cuenta de que en su red, ya limpio por acción del agua, brilla un revólver medio oxidado.
La noticia de que el viejo Salas había encontrado un arma enterrada en la arena corrió veloz en el barrio.
Durante unos días la gente se entretuvo discutiendo y barajando lo que debía hacer Alfredo con ella. Además de un empleado municipal intachable, la opción general era que el viejo Salas, ya jubilado, siempre había sido un vecino que no jodía a nadie y dejaba vivir. Entonces, lo más lógico para muchos era que entregara razonablemente el revólver en la comisaría para que allí hicieran las averiguaciones del caso y siguieran los procedimientos de rutina. Un arma descartada en la selva costera abría interrogantes y despertaba suspicacias. No era la primera ni sería la última.
Otros, sobre todo los pibes del barrio que se juntaban en algunas esquinas o en la plaza, hacían un razonamiento distinto. El fierro estaba oxidado, según habían comentado los que buscaron con él esa tarde. El crimen, si alguna vez existió, debió prescribir. El arma era suya, le pertenecía si quería quedársela, claro. Era un arma limpia, limpita. Además, después de tanto tiempo enterrado debía ser un fierro viejo que no serviría para nada. Podía venderlo como chatarra y sacar algo de plata.
Todas estas opiniones estaban bien lejos de las preocupaciones de Salas, que vivió los días siguientes al hallazgo en medio de una normalidad casi extraña.
Adriana escuchó la historia de su marido. Él llegó esa tarde y le contó todo con un entusiasmo que hacía mucho no veía en él. Atolondrado como un nene, le mostró el revólver que había envuelto cuidadosamente en uno de los pañuelos de tela que ella siempre le planchaba. Ella notó algo distinto en su tono de voz.
Al ver el arma al principio sintió miedo. Nunca había visto una tan cerca; obviamente veía las pistolas de los policías cuando subían al micro o en la cola del banco, pero nunca había estado en contacto tan cercano, en su misma casa… Se quedó unos segundos en silencio, observándola. Parecía un objeto mágico, un talismán o alguno de esos amuletos de brujería. Estaba ahí pero en realidad no existía. Enseguida le preguntó a Alfredo qué iba a hacer, si la iba a denunciar o qué.
-Lo voy a pensar un poco -respondió él.
-A las armas las carga el diablo -argumentó ella, tranquila, mientras le cebaba un mate. Así les decía siempre a los chicos, así les había enseñado en sus años activos como maestra de primaria, cuando escuchaba que los pibes del barrio hablaban de asaltos, peleas o episodios violentos con armas.
-Es un pedazo de chatarra, Adriana, no sirve para nada. Debe llevar varios años en la mugre. Podría limpiarla y llevarla al museo del Fuerte.
-¿A quién le va a interesar una pistola más que a la policía, Alfredo?
-A mí -respondió, convencido-. Al fin y al cabo, yo fui el que tuvo la suerte. Si no la hubiera encontrado todavía estaría enterrada y nadie le daría ni cinco de bolilla, ¿no es así? No existiría, directamente.
-¿Te fijaste si está cargada?
-¡Cómo va a estar cargada, Adriana, por dios! -respondió y la envolvió de nuevo en el pañuelo con la intención de guardarla en el garage, dando por terminada la discusión.
-¿Me vas a acompañar a llevarle flores a Miguel? -preguntó ella, aunque intuía la respuesta.
-¿Qué carajo tendrá que ver? -refunfuñó él, y se alejó, ofuscado pero sin levantar la voz ni perder los estribos. Sabía que en abril se cumplía otro aniversario.
Antes de guardar la pistola con llave en el armario del garage, liberó con dificultad el tambor y lo revisó. Le sorprendió encontrar que tres de los seis agujeros seguían llenos de balas, herrumbrosas y mugrientas balas.
Salas guardó el arma y el silencio.
Al otro día, cuando iba a la panadería pasó por al lado de un grupo de pibes y se dio cuenta de que farfullaban algo. Los saludó como de pasada.
-¿Qué va a hacer con el fierro, don? -se animó a preguntarle el más chico, que no debía tener más de doce años y una voz aguda e infantil que contrastaba con la insolencia.
Alfredo se paró junto al changuito de las compras, dio media vuelta y miró al grupo.
-Está fuera de circulación -explicó, aparentando ser el mismo viejo mustio que siempre había sido. Y siguió caminando con su carrito rodado, lentamente, arrastrando una leve renguera y el cansancio de toda la vida.
A partir de ese episodio, cuando le preguntaban respondía más o menos lo mismo: que ‘ya había sacado el bufo de circulación’. Y el silencio del viejo Salas se respetaba, por la edad o porque siempre había sido una persona tranquila. Después de una semana, nadie más volvió a preguntarle por el revólver y la gente lo olvidó. Igual que a Miguel, como si la arena se los hubiera vuelto a tragar”.
Texto: Gregorio Piechocki
“Total adaptación al formato de suplencia”, Editorial Malisia.